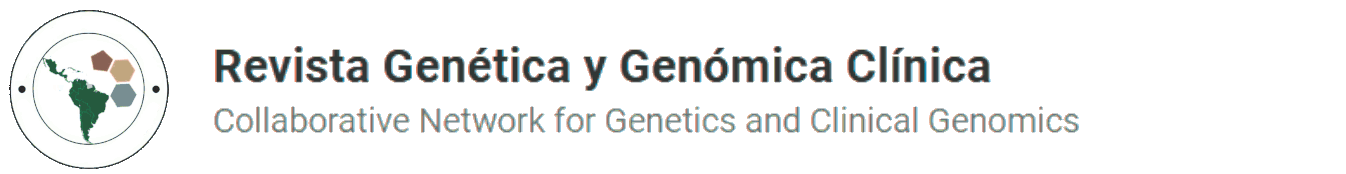Avances en el diagnóstico genético en Colombia

Autores/as
DOI:
https://doi.org/10.37980/im.journal.ggcl.en.20252688Palabras clave:
medicina genómica, diagnóstico genético, ColombiaResumen
En Colombia, el diagnóstico genético ha avanzado notablemente en las últimas dos décadas, consolidándose como herramienta clave para la prevención, el diagnóstico temprano y la medicina personalizada. El marco legal, que incluye la Ley Estatutaria en Salud, la Resolución 5267 de 2017 y la Ley 1392, ha garantizado el acceso equitativo a pruebas genéticas a través del Plan de Beneficios en Salud. El país ha incorporado tecnologías de secuenciación masiva, telemedicina genética y aplicaciones clínicas en oncología, pediatría y enfermedades infecciosas. Sin embargo, persisten desafíos en la distribución de la infraestructura, la formación de especialistas, las barreras administrativas y la regulación específica de datos genómicos. La consolidación de un sistema nacional de medicina genómica y la integración de bases de datos poblacionales se perfilan como prioridades estratégicas para fortalecer la investigación y la salud pública.
Estimado Señor Editor,
En los últimos 20 años, el diagnóstico genético se ha posicionado como una herramienta de suma importancia para la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento personalizado de distintas afecciones, tanto de causa genética como multifactorial. Colombia constituye un ejemplo paradigmático de cómo la discusión global en torno al tema ha tenido una considerable influencia en la legislación y las políticas públicas, razón por la cual es imperativo contar con una mirada crítica acerca de los logros y las dificultades que ello conlleva. Una de las características más distintivas del escenario nacional es que, en virtud de la Ley Estatutaria en Salud, las pruebas genéticas deben ser aseguradas por el Plan de Beneficios en Salud (PBS), un instrumento basado en el alcance de la salud como un derecho fundamental. Por lo tanto, se garantiza el acceso a todas las pruebas de diagnóstico genético a cualquier ciudadano colombiano que las requiera. Asimismo, la Resolución 5267 de 2017, del Ministerio de Salud y Protección Social, establece los servicios y tecnologías de salud a cargo del PBS, por lo cual las pruebas de biología molecular y los estudios genéticos forman parte de los mismos. Por otro lado, la Ley 1392, que regula la atención integral de las enfermedades huérfanas, es esencial para permitir a los pacientes acceder a pruebas genéticas sin dificultades administrativas. El mismo espíritu se refleja en el Decreto 1954 de 2012, que reglamenta la vigilancia de laboratorios clínicos involucrados en pruebas moleculares. Este conjunto normativo retoma la discusión global y sitúa a Colombia como ejemplo regional de un acceso equitativo a la medicina genómica.
En el país, el desarrollo de plataformas de secuenciación masiva, que incluyen estudios de paneles multigénicos, exomas clínicos y análisis de genomas completos, ha sido posible. Instituciones académicas como la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional y centros asistenciales de alta complejidad han fortalecido sus capacidades diagnósticas, lo que les ha permitido identificar variantes genéticas en cáncer hereditario, cardiopatías, trastornos neuromusculares, entre otros. La implementación de la telemedicina genética ha permitido ampliar la oferta hacia regiones distantes, lo que ha sido posible gracias a proyectos financiados por el Estado y al apoyo de asociaciones médicas y científicas. La universalidad del acceso a las pruebas genéticas tiene repercusiones directas en la salud pública. En oncología, por ejemplo, la búsqueda de mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 llevó a la identificación de portadoras con un riesgo aumentado, lo que permitió definir estrategias de vigilancia intensificada y terapias dirigidas. En pediatría, la identificación temprana de enfermedades metabólicas hereditarias ha permitido la realización de intervenciones oportunas que modifican la historia natural de la enfermedad. En enfermedades infecciosas, Colombia fue pionera en la incorporación de técnicas de biología molecular para el diagnóstico del virus del Zika y, posteriormente, del SARS-CoV-2.
A pesar de los progresos, existen desafíos considerables. En primer lugar, la infraestructura sigue siendo desigualmente distribuida: si bien la mayoría de los laboratorios de biología molecular y genética clínica se encuentra en las ciudades principales, en las áreas rurales se recurre a la remisión de muestras, lo que demora los tiempos de respuesta. La formación de los recursos humanos especializados aún es insuficiente: ante la creciente demanda, no hay suficientes genetistas médicos en el país. Por otro lado, los mecanismos para el acceso a las pruebas son gratuitos, pero varias barreras administrativas y burocráticas retrasan en muchos casos la autorización. Por último, el marco ético y de protección de los datos genómicos sigue sin desarrollarse plenamente. Pese a que la Ley 1581 de 2012 regula la protección de datos personales, los datos genéticos, por su carácter sensible, necesitan orientaciones específicas no desarrolladas todavía. El mayor desafío es la consolidación de un sistema nacional de medicina genómica, en el marco de una integración de bases de datos poblacionales que permitan caracterizar la diversidad genética de los colombianos. Esto sería crucial para la investigación traslacional y el desarrollo de la medicina personalizada. A su vez, la cooperación internacional, la inclusión de programas de tamizaje neonatal ampliado y la regulación en torno a las pruebas de acceso directo al consumidor son temáticas prioritarias en los próximos años.
En conclusión, Colombia ha logrado dar pasos importantes en el campo del diagnóstico genético, gracias al marco legal robusto que garantiza el acceso universal a estas tecnologías a través del sistema de salud. Sin embargo, los problemas aún persisten en términos de infraestructura, recursos humanos y regulación ética, y el camino por recorrer para consolidar una verdadera política nacional de medicina genómica es aún largo. Dicho esto, Colombia tiene todas las posibilidades para convertirse en la líder de la región si logra combinar la investigación científica con la equidad en el acceso y la protección de los derechos de los pacientes.
Sobre la Autora
La doctora Rivera es médico genetista del Hospital Pediátrico de la Fundación CardioInfantil-LaCardio en Bogota, Colombia.
suscripcion
issnes
eISSN 2953-3139 (Spanish)